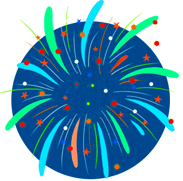La noche los sorprendió a mitad de camino y arropó con su manto de luceros el encuentro de tres hombres solitarios que compartían el mismo rumbo, guiados por una estrella que anunciaba el divino nacimiento. Su resplandor iluminó los sueños de los tres sabios que mitigaron su cansancio arrebujados entre los ijares de sus fieles camellos.
En medio de pergaminos —soñaba el rey Blanco— había aparecido la profecía que revelaba la llegada del Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Un niño pronto nacería en Belén y en el telón nocturno una estrella brillaría para indicar el camino. Desde ese momento escogió sus mejores piezas, del oro más puro, y en un cofre cubierto de filigranas encerró su destello para ofrecérselo al recién nacido.
Las alforjas del rey Indio embriagaban con el aroma del incienso más delicado. También él había encontrado las primeras señales en sus cálculos y observaciones. Los augurios eran claros, pronto nacería del vientre de una virgen un niño excepcional, cuyo destino sería la redención del género humano. Para él, llevaba una ofrenda sublime e etérea más estimada que cualquier joya; en su corte, su aroma envolvía con una paz serena el alma atribulada. En las neblinas del incienso pudo distinguir un astro que en el cielo indicaba la ruta hacia la cuna divina. Así eran sus sueños…